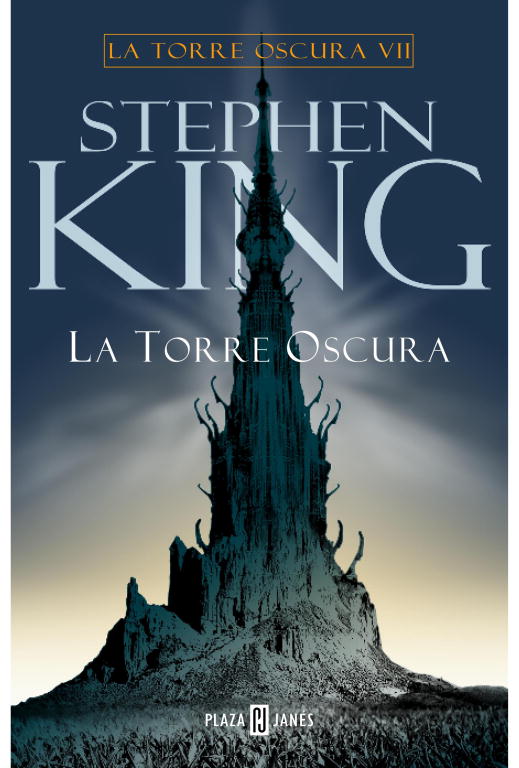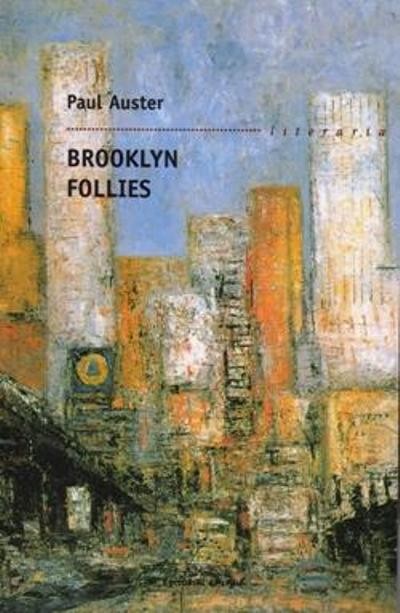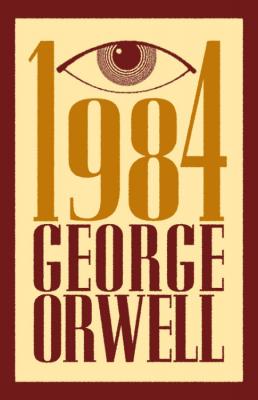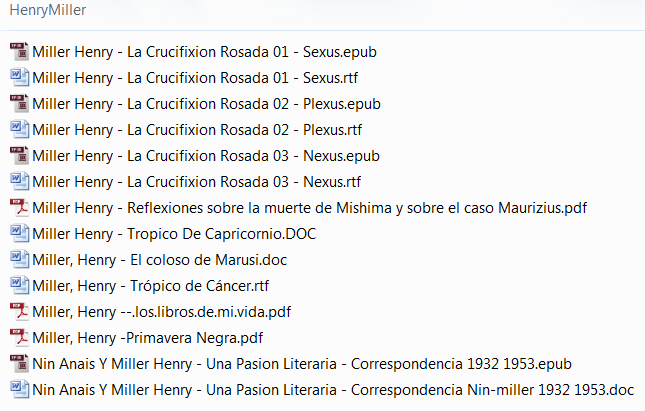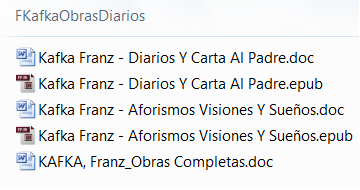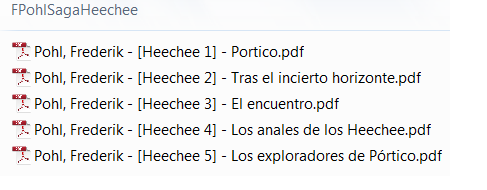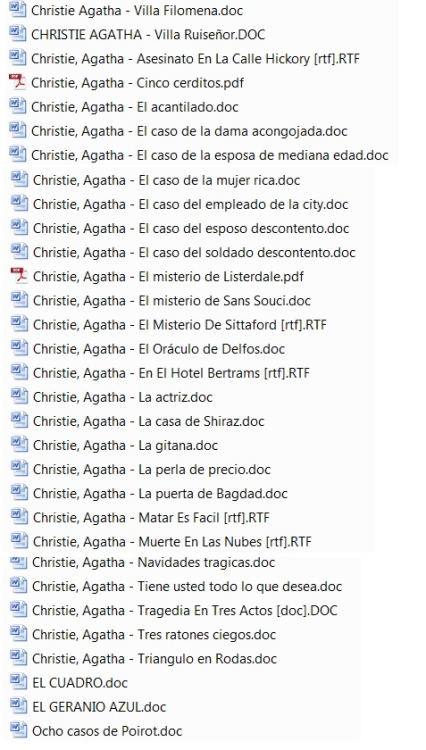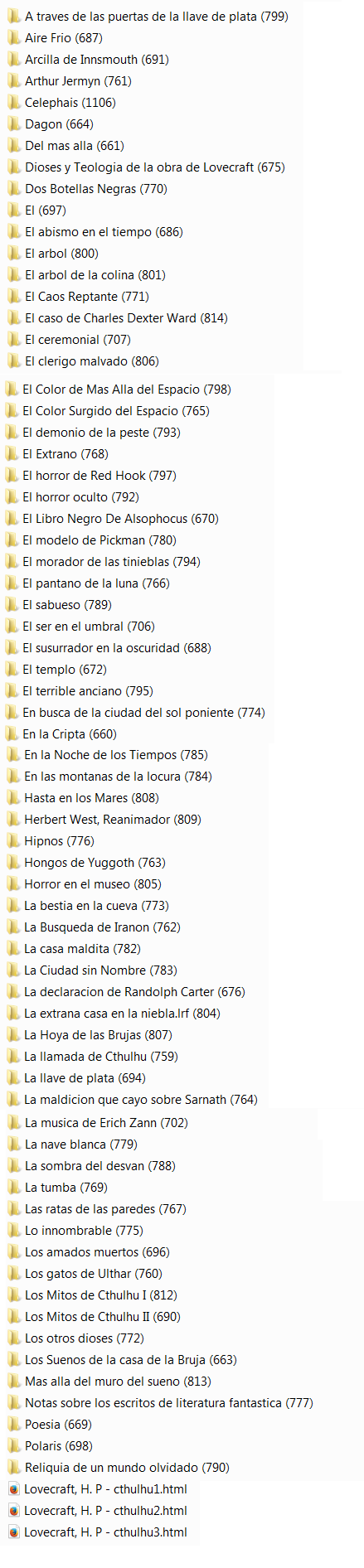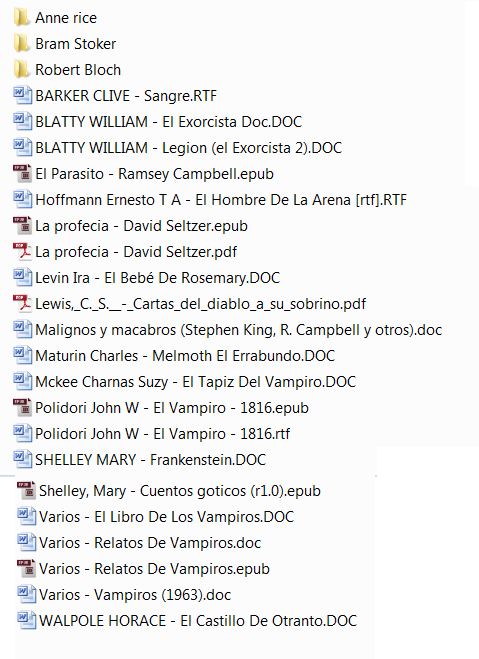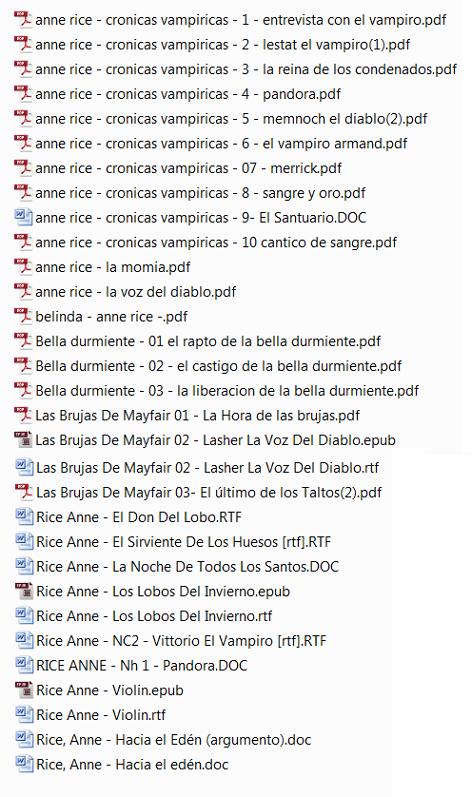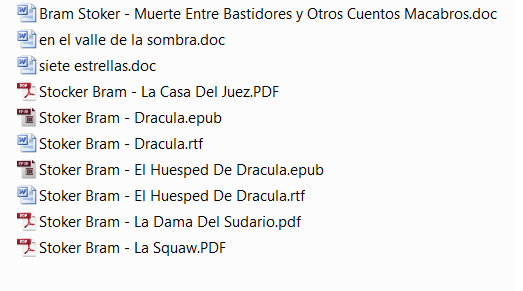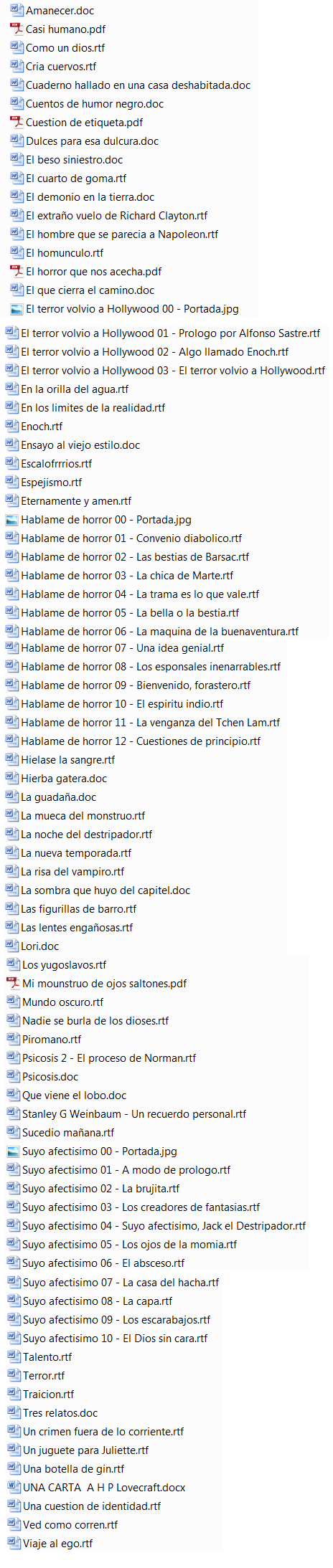Brian Aldiss: 18 de agosto de 1925 19 de agosto de 2017
Ha muerto el escritor de ciencia ficción, Brian Aldiss.
No era de mis favoritos, quizás por su estilo difícil en sus novelas más personales (Informe sobre probabilidad A) y lo superficial en sus obras de más fácil lectura: Frankenstein desencadenado, Drácula desencadenado, pero sí lo recordaré como un narrador dotado, imaginativo y contundente en su crítica de hacia donde nos puede llevar la tecnología desprendida de humanidad, Los superjuguetes duran todo el verano, de donde extraje el siguiente relato:
El nuevo apogeo:
Apogee Again (1999)
No sé si os lo vais a creer, pero hubo un tiempo en que vivíamos en un mundo diferente. Muy parecido al nuestro, pero un poquito diferente.
Una de las diferencias era el comportamiento del sexo femenino. Pero entonces, como siempre habíamos imaginado, las mujeres tenían alas y sabían volar. Las alas no eran como las de los ángeles, sino más parecidas a la cola de un pavo, de aspecto frágil, multicoloreadas, en tonos que capturaban y reflejaban la luz del sol. Y eran enormes. Oh, las mujeres estaban tan hermosas cuando volaban desnudas sobre nuestras cabezas. Era de dominio público que algunos jóvenes morían cuando contemplaban esa belleza intolerable.
Debido a la naturaleza de su dieta, sus deyecciones eran leves y caían flotando al suelo, casi desafiando la ley de la gravedad.
Debería decir que las mujeres vivían en lo alto de grandes columnas huecas. Nadie conocía la antigüedad de las columnas, pero tampoco se habría concedido crédito a quien lo supiera. Eran las columnas que sostenían las plataformas elevadas. Mujeres jóvenes y viejas volaban de una enorme plataforma aérea a otra, esas inmensas plataformas donde a los hombres no les estaba permitido poner el pie. Como contaré más adelante, las mujeres voladoras bajaban a la altura del suelo en ocasiones, por supuesto. Algunas se casaban con hombres. El día de la boda, o cuando perdían la virginidad, pasara lo que pasara antes, las plumas caían de sus alas. Las estructuras de las alas se marchitaban y morían. Y desde aquel día, las mujeres casadas tenían que ir a pie por todas partes. Y comportarse como personas normales, que ni siquiera imaginan lo que es volar. En la época de la que estoy hablando, cuando el mundo se estaba oscureciendo cada vez más y el sol empequeñecía, corría un dicho entre los hombres: «Si Halón hubiera querido que voláramos, no nos habría dado testículos».
Los hombres que vivían en el suelo no creían en nada. Hasta la idea de la existencia de un Halón procedía de las mujeres. Vivían al día, lo cual significaba que les costaba imaginar lo que no tenían delante de las narices. Pero las mujeres poseían una fe, y bastante ridícula, llena de fantasías extravagantes.
Las mujeres se aferraban los genitales cuando recitaban, «Creo que nuestra breve vida no lo es todo. Creo que después del final de nuestras vidas, la oscuridad pervivirá. Creo que volarán dragones y nos devorarán a todas, hasta el último pedazo, incluidas las partes útiles que asimos».
Deliciosos estremecimientos se apoderaban de ellas cuando recitaban este mantra cada día al anochecer. Porque creían y no creían al mismo tiempo. La idea de dragones voladores era tan…, bien, ridícula, a decir verdad.
Había otras muchas cosas que preocupaban a las mujeres, por supuesto. Cantar era, prácticamente, un arte marcial. Acicalarse las alas ocupaba mucho tiempo. Moverlas era un ejercicio diario. Se decía que, por las noches, dos mujeres conchabadas se lanzaban sobre un hombre distraído y le conducían a su Plataforma, donde lo compartían. En tales ocasiones, sus alas no perecían.
Las mujeres cantaban su felicidad desde las alturas. Los hombres captaban tenues melodías. Algunos hombres habían muerto por amor a la música. Se habían inventado grandes amplificadores de hojalata batida, con el fin de que la música se oyera con más claridad. De fabricar amplificadores se ocupaban los amplificeros.
Fabricante de calor era una ocupación modesta. Nadie podía inventar el fuego, porque las llamas no podían tolerar nuestra compleja atmósfera.
La profesión mejor considerada al nivel del suelo era la de elevador. Los elevadores siempre estaban creando alas falsas, que el comprador se sujetaba al cuerpo para intentar ascender hasta las plataformas. ¡Cualquier cosa con tal de atrapar a una de aquellas beldades aladas! Hasta el momento, sólo el joven Dedlukki lo había conseguido. Otros habían logrado elevarse hasta la altura de las plataformas, pero las mujeres les habían repelido con palos, hasta que cansados de agitar los brazos se habían precipitado a su muerte en el lejano suelo.
Así que las mujeres volaban libres, disfrutando de las brisas, y los hombres trabajaban o cuidaban de sus rebaños. Las mujeres volaban libres, recortadas contra un cielo turquesa que iba cambiando poco a poco de color, mes tras mes, derivando hacia un gris más ominoso, y del gris a un rojo deslustrado. Las mujeres volaban libres mientras el calor daba paso gradualmente al frío.
El elevador Wissler era un hombre que sabía poco de estas cosas. Wissler fue quien convocó al consejo y anunció por primera vez que estaba ocurriendo lo que él llamaba Enfriamiento Global, y que llegaría un momento en que la atmósfera se congelaría, a menos… Ah, pero ¿a menos qué? Se suscitó un gran debate.
Por fin, se tomó la decisión de consultar a las mujeres al respecto. Enfocaron los amplificadores de hojalata hacia las alturas.
—Hermosas damas, terribles cambios van a acontecer en nuestro mundo. El sol continúa alejándose. Antes de que alcance la máxima distancia, la mayor parte de nuestro aire se transformará en océano. Eso dicen los sabios.
»Y los hombres sabios hablan de dragones que devorarán el mundo.
»¿Cómo podemos devolver el calor a nuestras tierras? Sólo mediante el calor de nuestros cuerpos. En consecuencia, os suplicamos con toda humildad que permitáis a cierto número de jóvenes y hombres apuestos subir los dos mil peldaños ocultos en el interior de vuestras columnas y acceder a vuestras plataformas. Cohabitarán con vosotras, y fornicarán con vosotras a base de introducir sus pegos en vuestros encantadores lares. La fricción resultante devolverá el calor a nuestro mundo agonizante. Os rogarnos que aceptéis nuestra oferta.
Risas agudas llegaron desde el mundo superior. Voces mordaces transmitieron burlas. Algunas decían: «¡Excelente treta, hombres idiotas! ¡Pero no nos engañáis!». Otras gritaban «¡No os vamos a recibir aquí arriba! ¡De ninguna manera!».
Los hombres volvieron a cuidar de sus ovejas y vacas. La temperatura descendió. Nuestra atmósfera estaba compuesta de cuatro gases principales. El gas al que llamábamos aspargo sufrió alteraciones. Estallaron extrañas tormentas Aunque el aspargo no es respirable, dio la impresión de que facilitaba nuestra respiración. Estaba subiendo, de modo que la respiración al nivel del suelo se hizo irregular. Cuanto más frío hacía, más subía el aspargo.
En cuanto a las mujeres, sufrían mucho debido a su desnudez. Sus hermosas alas perdieron lustre. Se les cayeron las plumas, hasta que ya no pudieron volar. Por fin, cuando pareció que el cielo se había teñido de rojo para siempre, y una extraña niebla lo invadía todo, una mujer de edad avanzada que todavía conservaba las alas bajó al suelo y convocó al elevador Wissler y los demás.
Dirigió la palabra a la multitud congregada.
—Hablo en nombre de la mayoría de nuestras mujeres. Hemos observado que el aire se enfría y cuesta más respirar. Por lo tanto, proponemos bajar a vuestro nivel para presentar nuestros lares a vuestros pegos, con el fin de que tenga lugar un coito masivo y el calor generado devuelva nuestro planeta al estado de felicidad en que se encontraba.
»Somos conscientes de que esta acción tal vez parezca desagradable, pero no se nos ocurre otra alternativa. Vuestros Jovenes han de cumplir su deber por el bien de la raza.
No demostró la menor sorpresa cuando los jóvenes accedieron de inmediato y con entusiasmo a su propuesta. Muchos se presentaron voluntarios. Confesaron que sus pegos ya estaban preparados para cumplir su deber y entrar en varios lares. Se acordó un día, y con bastante precipitación, pues el aumento del frío amenazaba con provocar una terrible letargia. El sol era poco más que un ojo congelado, empequeñecido bajo su párpado de nubes que lo eclipsaban. Los hombres estaban desesperados, pues algunos animales de los que dependían para subsistir habían caído en una extraña catalepsia, de la que era imposible despertarles.
El día acordado, las mujeres bajaron los dos mil peldaños tallados en el interior de sus grandes columnas. Ninguna podía volar. Sus alas inútiles rozaban la pared interior mientras descendían. Colgados cabeza abajo, en la parte inferior de los grandes peldaños, había objetos grandes similares a babosas. Se removieron cuando las mujeres pasaron. Uno o dos incluso extendieron delgadas antenas de quisquilla, como si examinaran el desfile.
El suelo pareció muy oscuro a las mujeres. Algunas estaban asustadas. Los hombres las recibieron con antorchas llenas de oropéndolas, aunque el brillo de las antorchas ya no era tan intenso como antes. No obstante, bastaron para que los hombres condujeran a las mujeres hasta su Gran Salón, donde se habían instalado cuarenta toscas camas, con mantas de colores chillones, veinte a cada lado del salón, con un estrecho espacio en medio para que cualquiera pudiera caminar y tomar posiciones.
Casi todas las mujeres se habían cubierto con trozos de tela para no pasar frío. Mientras se desvestían, los hombres también se quitaron sus toscas prendas a toda prisa. Se presentaron a sus parejas. Algunos pegos ya estaban en posición de firmes. Otros necesitaron cierta persuasión. Sonó un gong, una nota algo apagada. Los ochenta participantes se acostaron en las camas, uno al lado del otro. Se besaron y palparon las partes principales de la pareja, como los pegos, los lares y los tutis.
A otro golpe de gong, comenzó la fornicación en masa. Ochenta traseros se movieron al unísono. Un sonido de succión invadió la sala. Se generó mucha excitación y calor. De hecho, como el sorprendido superintendente comentó después, «el semen generado bastaba para llenar botellas de leche suficientes para alimentar a todos los cahows del planeta».
Hacia el final de aquella larga jornada, los hombres descubrieron que preferían la inmovilidad. Se estaba produciendo efecto neuroléptico. Los traseros dejaron de moverse, hasta quedar inmóviles como una talla. Las mujeres se libraron de sus cargas y se levantaron con dificultad, porque también estaban derivando hacia la inmovilidad. Pasaron por encima de los cuerpos inertes de los hombres y abandonaron el Gran Salón del Esparcimiento y la Copulación. Entonces, sus ojos entornados descubrieron un extraño espectáculo.
Una profunda niebla azul, casi tan espesa como melaza cubría el suelo, hasta la altura de la rodilla, y continuaba subiendo. El aire parecía compuesto de copos de nieve, y transmitía ruidos extraños, algunos toscos, algunos musicales. La atmósfera se estaba depositando. Las mujeres, sujetándose mutuamente para no caer, en muchos casos con sus vestidura aleteando en el viento, volvieron hacia sus columnas.
Se esforzaron por entrar, se esforzaron por subir unos pocos peldaños, hasta que una extraña catalepsia se apoderó de ellas. La última mujer que entró miró hacia arriba, y vio a través de un jirón en las nubes que su sol, en otro tiempo cordial ya no era más que una chispa lejana.
—Nos equivocamos —exclamó con voz ahogada—. ¡Demos gracias a Halón!
El fenómeno del apogeo se intensificó, aceleró, como si siguiente perihelio no distara varios miles de años.
La luna apareció, como una lámpara en el cielo atormentado. No consiguió iluminar. Rodaba muerta en su órbita. La nieve caía en largas varillas remolineantes, en lugar de copos individuales. La niebla azul se había espesado, y se convirtió en líquido. Al cabo de pocas horas, hasta el Gran Salón del Esparcimiento y la Copulación estaba inundado. Sólo tejado sobresalía del agua. Después, el tejado se hundió bajo olas ominosas. Ningún grito brotó de las gargantas de los hombres: todos se habían enamorado de la oscuridad, las profundidades abisales y los silencios voraces de la eternidad.
Continuaba lloviendo. Y el agua subía por los costados de las columnas.
¿Qué había sido de las mujeres refugiadas dentro de esas columnas?
El cambio de la atmósfera las redujo a la catalepsia, sobre los grandes peldaños. Se aovillaron juntas en una parodia de algún desastre étnico, se transformaron en algo sólido. Los pulmones dejaron de moverse, los corazones de latir, la sangre de circular. Sus úteros, aquellos receptáculos de un futuro lejano, se convirtieron en porcelana. Y lo que contenía aquella cámara de porcelana era una cosa diminuta y paciente, una mera multiplicidad de células, satisfecha con esperar durante siglos de frío y oscuridad, hasta que una vez más planeta y satélite surcaran siglos de proximidad.
Por encima de aquellos guiñapos de maternidad momificada, las cáscaras que colgaban de la parte inferior de los escalones empezaron a moverse. Se estaban agitando, despertando de un largo sueño filogénico en que la noche era día y el día era noche, y el escroto de una gamba contenía todas las dimensiones.
Las gambas habían revivido y ascendían, todavía medio dormidas, a través de los cilindros inundados, hasta estallar en toda su gloria sobre su entorno resucitado, todo oscuridad crepuscular y aspargo vivificante. El aspargo, con su punto de congelación bajo, lanzaba vientos nuevos sobre un enorme mar bravío, que de vez en cuando rompía contra las plataformas.
Por debajo de ellas se extendía un océano de atmósfera antigua. Por encima, el manto magnificente de estrellas, como si una nueva llama abrasara la galaxia. En verdad había fuego, convertido en diamantes…
Sus bigotes crecieron al verlo y olerlo. Sus cuerpos se estiraron como medias elásticas. Sus numerosas piernas desarrollaron altura, músculos y actividad. El color apareció a lo largo de sus cuerpos huecos. Corrieron chillando de felicidad, regocijándose del privilegio de estar vivas, conscientes… volando. Pues mientras corrían, sus alas brotaron como flores gigantescas, se extendieron, batieron como cometas y transportaron sus frágiles cuerpos al corazón del alegre aspargo oscuro.
Cuando sus cuerpos se elevaron, también lo hicieron su ánimos. El aspargo estaba encendido de color.
Y la raza negativa, libre de información, libre de conocimientos, libre de cualquier sabiduría, excepto la de navegar en los vientos sobre el océano, partió a diseminar su semilla en grandes regueros perfumados sobre los zafiros de hielo, hasta que la aurora solar despuntó, y una vez más la luz del sol regresó para cumplir su deber con los seres que existían bajo ese océano atmosférico.
Ninguna especie conocía a la otra. Cada una tenía su turno de felicidad. Para cada una, la otra especie era como un sueño.
Como ya he dicho, este mundo era muy parecido al otro aunque un poco diferente.